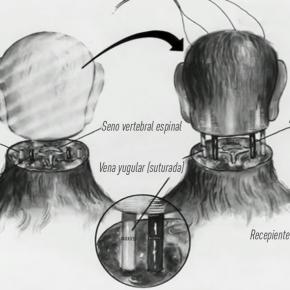se celebró en la Fundación La Nau de la Universitat de València la
Mesa redonda Retos y esperanzas de la medicina del siglo XXI, presidida
por el rector de la Universitat de València, Dr. Esteban Morcillo. Esta
Mesa forma parte de un conjunto de mesas redondas que celebran los cien
Años del Colegio Mayor San Juan de Ribera de Burjassot, institución
universitaria valenciana que ha formado un número muy alto de
universitarios y profesionales de prestigio.
Los expertos que ayer intervinieron en la Mesa fueron la doctora Ana
Lluch, especialista en cáncer de mama; el Dr. José Mir, líder español en
trasplante hepático, el Dr. Bernat Soria, ex-ministro de sanidad y
famoso por sus avances en medicina regenerativa; el Dr. Andrés Moya,
epidemiólogo molecular clave en la resolución del caso Maeso de
hepatitis C; el Dr. Antonio Cano, ginecólogo centrado en salud para la
tercera edad; y el Dr. Vicente Rubio, biólogo molecular médico y experto
en enfermedades raras.
En su intervención, el Dr. Vicente Rubio señaló “el cambio radical
que ha significado en medicina el poner en el centro de la investigación
biológica la aplicación al paciente, la importancia de implicar a
biólogos que piensen en las posibles consecuencias médicas de sus
investigaciones, resaltando el papel de los centros e institutos de
biomedicina y de los institutos de investigación sanitaria de los
hospitales”. Rubio resaltó que “muchos avances médicos actuales como la
velocidad en generar una vacuna contra el Ébola o la generación de
medicamentos efectivos contra el SIDA, la hepatitis C o muchos cánceres
son la consecuencia de la identificación y caracterización de dianas
moleculares, y del diseño racional de nuevos medicamentos para esas
dianas, incluyendo las aplicaciones médicas de medicamentos ya
existentes y utilizados para otras enfermedades”. Y añadió “el papel
clave que ha significado el desciframiento de los genomas, no sólo del
humano para identificar predisposiciones a enfermedad que podemos tratar
con medidas de cambio de estilo de vida, como en la fenilcetonuria
(eliminando la fenilalanina), sino de muchos microorganismos para la
producción de antivirales, antibacterianos y de vacunas”. También
resaltó el valor de los genomas animales para modificarlos y producir
así modelos de enfermedades humanas en los que ensayar posibles
tratamientos antes de introducirlos en seres humanos.
El Dr. Andrés Moya recordó que “si los microorganismos pueden
producir enfermedad, también son clave para nuestra salud. Nuestro
cuerpo contiene varios kilos de microbios y un número similar o mayor de
ellos que de células humanas”, hasta el punto de llegar a hablar de
ellos como del “último órgano que empieza a investigarse ahora”. Moya
resaltó la importancia de nuestras relaciones con estos microorganismos,
presentes en todas nuestras cavidades y sobre todo en el tubo
digestivo, con consecuencias como más o menos caries, producción de
vitaminas y ausencia de otras enfermedades por prevención de la
colonización de bacterias patológicas. También recordó las posibles
consecuencias negativas de la eliminación de microbios beneficiosos por
tratamientos con antibióticos de amplio espectro, implicando la
necesidad de reponer la flora normal a la mayor brevedad.
La Dra. Ana Lluch informó de los grandes avances que están suponiendo
los nuevos tratamientos antitumorales basados en medicamentos dirigidos
a dianas moleculares que es preciso individualizar en cada tumor,
señalando que “el cáncer incluso para un órgano determinado, como el
cáncer de mama, encierra multitud de variantes diferentes con dianas
distintas para el tratamiento, que la investigación del genoma de cada
cáncer e incluso de otros aspectos derivados del genoma, como qué genes
se expresan o qué proteínas se producen en el tumor, puede guiar a la
aplicación de tratamientos menos agresivos y más eficaces”. La Dra.
Lluch señaló “la importancia de la investigación biomédica a la par del
trabajo clínico como base del gran éxito que estamos cosechando en hacer
que el cáncer deje de representar una sentencia de muerte”.
El Dr. Mir revisó su vida dedicada al trasplante hepático desde sus
orígenes a finales de los años 80 del siglo XX hasta la situación
actual, en que un único hospital valenciano, La Fe, ha realizado casi
2000 trasplantes hepáticos. Señaló la importancia del apoyo de la
sociedad valenciana y española a la donación ahora que las políticas de
prevención de accidentes de tráfico han disminuido la frecuencia de
donantes jóvenes. También la importancia de utilizar órganos que en el
pasado habrían sido desechados, y el papel cada vez más importante del
trasplante infantil, ahora que los nuevos fármacos permiten la curación
de la hepatitis C.
El Dr. Antonio Cano reflexionó sobre el reto social y sanitario que
significa el alargamiento de la vida y el envejecimiento de la
población, y la trascendencia de aumentar el número de años libres de
enfermedad, de modo que la dependencia y la necesidad de asistencia se
reduzca a los últimos años de la vida humana. Resaltó “el papel clave
del estilo de vida en conseguir esta compresión de la patología, los
avances ya conseguidos, la importancia clave del ejercicio, incluso muy
moderado (una hora diaria, y no necesariamente violento o extenuante),
no sólo sobre el estado físico sino sobre la salud mental y la
prevención de la demencia”. También resaltó “la importancia de valorar
sobre la base de la evidencia si la utilización crónica de fármacos es
beneficiosa o no lo es a la larga”. En resumen dio buenas noticias sobre
las expectativas de mejora de calidad de vida en ese periodo
afortunadamente cada vez más largo que significa la tercera edad.
La última intervención la realizó el Dr. Bernat Soria, quien recordó
los avances que ha representado no sólo utilizar células madre
embrionarias sino, más recientemente la utilización de células madre
procedentes de cordón umbilical, de grasa obtenida por liposucción, o de
médula ósea, o la generación de células madre a partir de células
adultas (lo que se denominan IPSs) siguiendo protocolos diseñados
originalmente por el premio Nobel el Prof. Yamanaka. Recordó que, “si es
importante generar células madre con capacidad de regenerar un tejido
determinado, también lo es el preparar el terreno para la implantación
de dichas células madre”, poniendo como ejemplo la diabetes, para la que
los indudables avances de su grupo en producir células beta
pancreáticas han debido de acompañarse de prevención del ataque
inmunitario contra estas células también mediante administración de
células reguladoras de la respuesta inmune. Una clara esperanza surgida
de las investigaciones del Dr. Soria en su instituto (CABIMER, de
Sevilla) es la regeneración mediante células madre de vasos sanguíneos
en pacientes diabéticos con fallos en la circulación en los miembros
inferiores, una complicación muy frecuente y grave de los pacientes
diabéticos, y que es objeto de varios ensayos clínicos en marcha con muy
buenos resultados.
Una conclusión implícita pero clara de la reunión fue la importancia
de instituciones como el Colegio de Burjassot, que generan y movilizan
talento con consecuencias muy importantes para el avance científico,
sanitario y social de nuestro país.